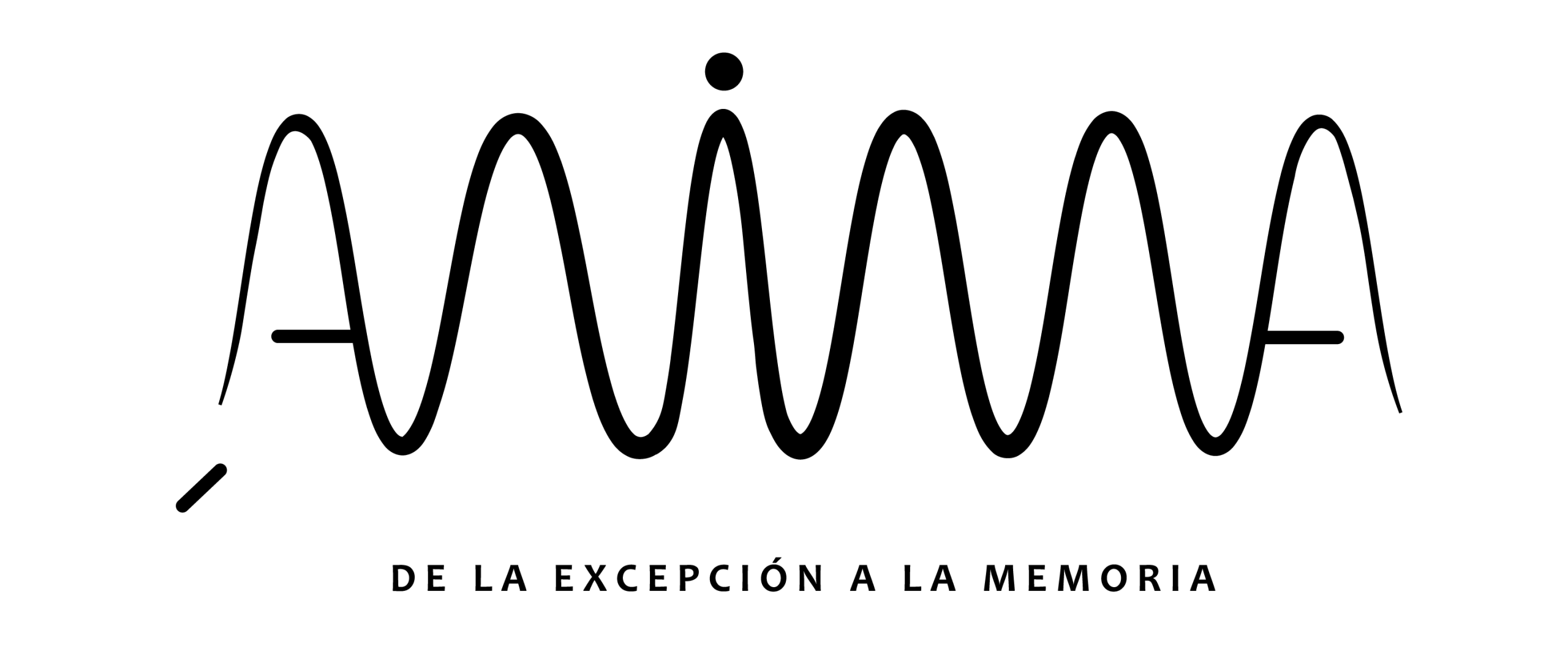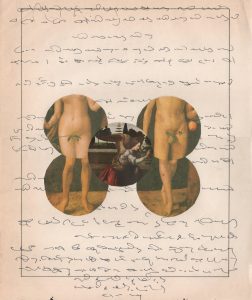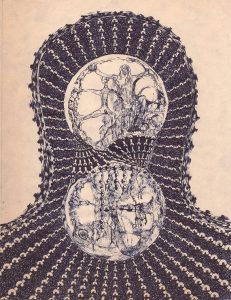Un gorrión se ha posado un momento en el dedo de la egregia figura y enseguida se ha lanzado de nuevo al aire ardiente para proseguir con el rigor de sus asuntos.
Las estatuas no tienen asuntos, aunque sí mucho rigor, pero no deben buscar qué comer, no están precisadas a hacer nidos ni a refugiarse si viene un huracán. Nunca hacen nada además de bañarse en el vapor azul y mirar con ojos huecos el loco ir y venir de los gorriones y de los transeúntes.
Y los transeúntes casi nunca miran a las estatuas. Para algunos de ellos son simples monstruos minerales, aburridos, anónimos, ajenos como frutos de la demencia compulsiva —y manoseadora, manida, manipuladora— de los escultores.
Para otros son próceres, oh, que congelados en la pesadilla continua de la historia se sueñan unos a otros y, rigurosos, se contemplan en la distancia de unos metros o de varias cuadras o de escasos kilómetros, de pedestal a pedestal, de un parque al otro —pues los próceres no son gregarios y casi nunca acostumbran a andar o a pararse en grupos, entre otras cosas porque el volumen simbólico de uno solo de ellos puede en ocasiones ocupar enormes extensiones.
Aquel que, más que símbolo, ansiaba ser alegoría y lo sacrificaba todo por un espeso baño de multitudes, está seco ahora, muy seco, bajo el inofensivo ardor del vaho azul con que el verano cubre tanto a las estatuas como a los pequeños seres que nos ajetreamos en torno a ellas —gorriones, humanos, moscas y otras criaturas sin rigor—, todos huérfanos de significado y de peso histórico, hechos sin mármol ni bronce, sino sólo con la irreductible materia de la realidad.
De carne y hueso y, para más inri, civiles.
Aquella otra estatua parece deberse sólo a un ser superior, inconcebible para nosotros: un Dios del Rigor Mortis: yerto magister y pastor que cuenta y recuenta a sus ovejas de bronce, cuyas hazañas fueron el accidente que les hizo coincidir con nosotros durante un breve instante animal en medio de la mineral eternidad.
No hay Maestro de Marionetas capaz de hacerlo danzar. El prócer, devoto de la rigurosa disciplina, no baila ni marcha. No pregunta nada. Él mismo es, si acaso, la única respuesta que pudo darle a la única pregunta que se hizo a sí mismo.
Pero ni siquiera la Suprema Horma de todos los Maestros de Marionetas sería capaz de arrancarle un ápice de esa pregunta. Ni ahora, ni esta noche, ni mañana. Saber cuál fue esa interrogación mataría toda la magia que tiene la persistencia de bronce del prócer en sus cuatro dimensiones cristalizadas.
¡Y mejor es que no busquemos con la vista en dirección a donde señala el gran dedo índice extendido al final de esa mano que se extiende al final de ese brazo tendido al extremo de esa estatua!
¿Qué punto exacto del cielo nos señala? ¿Qué lugar de la tierra? ¿Hacia allá es adonde lo lleva su cabalgadura? ¿O es que viene, o adviene, desde un más allá? ¿O es que no va a ninguna parte, que no quiere ir a ninguna parte, que no hay Maestro de Marionetas que pueda llevarlo ni siquiera a rastras a lugar alguno fuera de su iconósfera?
¿Y esto que somos ahora fue el sueño del prócer? Tal vez no. Tal vez somos el sueño de otra persona cualquiera que estaba a la sombra del prócer en cierto momento.
Tal vez somos el sueño del caballerizo que le daba de beber y de comer a la bestia que el prócer cabalgaba.
¡O quizás tampoco eso, sino que somos solamente el sueño de un amigo del caballerizo! Sí, un amigo que vive cerca de él y lo mira llevar el caballo al establo cada día. Lo oye hablar con afecto y sabiduría, porque el caballerizo conversa siempre más con la bestia que con el prócer mismo.
Pero no hay una estatua sola, ni dos, en nuestro campo visual. Ojalá fuera así.
La verdad es que hay un extenso bosque de estatuas erguidas a todo lo largo y ancho de cualquier ciudad, y aunque cada prócer cree que está solo en realidad son un enorme ejército disperso entre las casas, entre las calles y los jardines, entre ambas riberas del río macizo en que se ha convertido la urbe, entre cada hombre y el hijo de su hijo, entre los amantes y los enemigos.
Y entre el escultor que le arranca formas humanas al cuerpo de la tierra y el Maestro de Marionetas que intenta animar las estatuas y no puede, y le grita al prócer y él no lo escucha y entonces le pregunta y el prócer calla, congelado y cabalgando su propia pesadilla inmóvil. Yerto baile de fantasmas de bronce.
Atado a la muralla está, insensible a la tierra y ciego al cielo, sin saber, o sin querer saber, que las murallas siempre caen.
No en la noche, no en el día, ni en el momento en que uno lo aguarda, sino en la tierra.
Sobre la tierra. A todo lo ancho y largo de la tierra.
Y nunca hasta lo más profundo de la tierra. Nada más que en tierra, sobre la tierra nada más.
Y nada menos.
Fotografía: Juan Pablo Estrada

Puerto Padre, Cuba, 1958 / Escritor
Graduado del Instituto Pedagógico Enrique J. Varona en Español y Literatura. Premio Alejo Carpentier de Novela 2002, premio Franz Kafka Novelas de Gaveta 2010. Ha publicado las novelas ¨Ave y nada¨ y ¨El carnaval y los muertos¨, el poemario ¨Escorpión en el mapa¨ y los libros de cuento ¨Bestiario pánico¨, ¨Cuando cruces los blancos archipiélagos¨ y ¨La venenosa flor del arzadú¨.