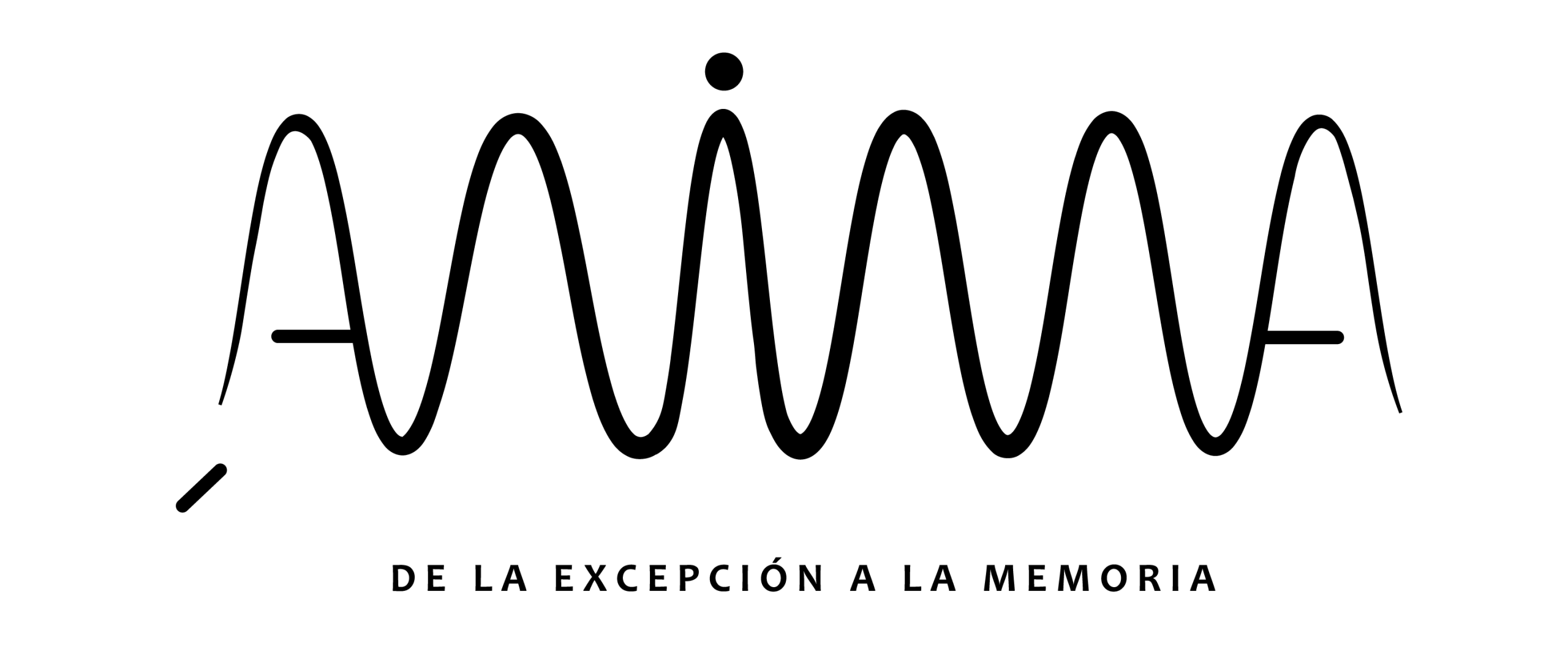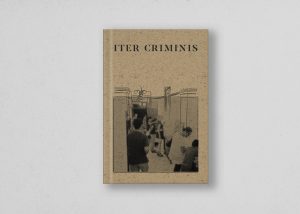Pieza para un piano I
La verdad no sé por dónde comenzar, ha pasado mucho tiempo desde que compuse (si así puede decirse) la primera pieza para piano roto. Que en realidad me gusta llamarlo piano dispuesto en contraposición con piano preparado. Lo primero que recuerdo de esos días, donde preparábamos la exposición Quinto Día, es que la idea de hacer algo con ese piano no fue mía, fue Lester Alvarez quien me lo sugirió he hizo la conexión con las obras de Cage sobre pianos preparados. Así que la idea inicial (que en obras como estas son muy importantes) no fue mía y eso hace que me guste más.
El piano estaba allí digamos que tirado-arrinconado-inservible, pero al igual que muchas cosas de la realidad de nuestras vidas, bastó un breve impulso para que la relación con el piano se transformara radicalmente,descubriendo un piano dispuesto, único en su memoria. Huellas dolorosas sus teclas vacías, sus cuerdas extremadamente desafinadas y su caja de resonancia carcomida por todo tipo de alimañas que encontraban vida en su interior, suspendido e inutilizado, a saber, desde cuándo.
Esta primera pieza fue concebida más como instalación sonora, no solo porque en la exposición lo que se escuchó fue la grabación del piano en el espacio de las ruinas de la iglesia totalmente separado del piano físico, sino por la misma estructura musical. La idea general de la obra es la acumulación de sucesivas escalas cromáticas que recorren todas las teclas del piano. Siempre que un músico o Luthier prueba un Piano, hace una escala cromática porque así repasa la totalidad de las teclas, por lo tanto, me interesaba mostrar este proceso de descubrimiento primario del piano.
De las 88 teclas de un piano estándar este solo tenía 63, lo demás eran huecos vacíos. Por lo tanto, este era el primer factor que generaba variación en lo que se suponía sería una escala cromática estándar. A esta gran irregularidad le añadimos que cada tecla era muy particular, había algunas que simplemente no accionaban nada, otras que accionaban martillos rotos o que accionaban martillos que daban igualmente contra cuerdas inexistentes. Las teclas que lograban llegar a activar un mecanismo completo que produjera sonidos parecidos a un piano convencional eran muy escasas, por lo general las cuerdas al estar desajustadas entre sí producían sonidos con batimentos,haciendo muy impredecible el resultado de cada una. Por lo tanto, el material escalístico cromático se veía totalmente perturbado y redireccionado imposibilitando una línea simple.
Otro elemento estructural de la obra es el ritmo constante (pretensión ideal) sin variantes ni contrastes. Todo se mueve desde una unidad (negra) constante, pero esta persistencia ideal se veía afectada por la irregularidad del mecanismo de las teclas, dado que algunas prácticamente no sonaban, otras accionaban un mecanismo fracturado y se generaban ritmos no previstos en el material lineal abstracto.
El material lo estructuré teniendo en cuenta la cantidad de teclas, (63) este número regula (al ser el total ‘‘cromático’’ de este piano) todos los principios y finales de secciones de cada línea ‘‘cromática’’. La estructura puede simplificarse a un despliegue progresivo de 63 teclas en tres líneas con distintas regularidades (3-5-7) que se desarrollan y encuentran las tres juntas (coincidencia vertical) después de 105 unidades (como la pieza está escrita en compás de ¾ sería cada 35 compases). Dado que el total de teclas accionables es 63, cuya descomposición es 3² × 7, cada sección o comienzo de un giro (ascendente o descendente) estará marcado por esta constante. Así el total de la pieza está determinado por la multiplicación de estas constantes (3x5x7x9) 945.
Con todo ese material musical estructurado compuse la pieza completa para ser tocada a cuatro manos. Partiendo de la tecla más grave comienzan los distintos despliegues de escalas ‘‘cromáticas’’ siguiendo un esquema de sonido y silencio (en el caso de la línea en tres tiempos sería 1 sonido 2 silencios, en el caso de la línea en cinco tiempos es 1 sonido 4 silencios) y al llegar a la tecla más aguda se inicia el descenso, pero con una gestualidad continua en pequeñas frases descendentes (en dependencia de la línea 3-5-7).
La pieza completa tiene una sección inicial donde se escuchan los sonidos más aislados y homogéneos (por lo menos en el sentido de la altura para los que accionaban las cuerdas), una sección central que nace del primer descenso y donde los sonidos se acumulan y las distintas líneas se hacen más densas y una sección final donde se contraponen dos escalas cromáticas llegando a los dos límites (grave y agudo) del piano.
El hecho de que todo este material musical, bien determinado y hasta cierto punto mecánico era en gran medida complejizado por las particularidades de este piano hizo que la idea fundamental de la obra fuera mostrar esta articulación invertida entre mecanismo abstracto y mecanismo alterado, fracturado y dispuesto por el tiempo. Por eso, estas dos ‘‘perfecciones’’ abstractas (escala cromática y estructura rítmica) son desestabilizadas por el piano, proyectando una compleja trama de eventos incongruentes e irregulares.
Por último, es importante aclarar que la pieza fue grabada y colocada en otro lugar muy lejos del piano y se reproducía en loop. La instalación sonora en su impasibilidad, (goteo de sonidos incongruentes) y en su alteración indeterminada de eventos sonoros que emergen de este piano pretende articular múltiples imágenes y símbolos cercanos a la metáfora de la realidad de ese ‘‘Quinto Día’’ preludio de la creación del hombre.
Pieza para un piano II ‘‘Las horas que no pasan’’
El subtítulo ‘‘Las horas que no pasan’’ remite al poema ‘‘El reloj adelantado’’ del poeta cubano del siglo XIX Juan Francisco Manzano. Esta referencia no es casual, en el lugar donde hicimos la exposición ‘‘Zone’’ donde encontramos este piano, había vivido Manzano. La pieza está escrita a dos manos y fue interpretada en la inauguración de la exposición.
Esta obra, si bien comparte muchos aspectos con la primera, surge de un enfoque y procedimiento distinto. Es una pieza musical que está más cerca de una obra tradicional que de una instalación sonora. Sus dimensiones son más reducidas y sus secciones cumplen funciones dramatúrgicas (principio-desarrollo y final) más tradicionales. Pero la diferencia fundamental está en el procedimiento de acercamiento y diálogo con este piano particular.
Si bien en la primera pieza el procedimiento era mostrar con bastante indiferencia las particularidades de ese piano (los sonidos-teclas se sucedían no por sus cualidades sino por su posición), en esta otra el procedimiento es diametralmente opuesto, se trata de crear grupos de sonidos por sus similitudes y con estos grupos crear secciones articulando diversas texturas. Y dentro de estas texturas aparecen melodías en distintos registros.
Una de las similitudes con la anterior pieza es que la unidad temporal se mantiene constante y no hay contrates rítmicos pronunciados. Toda la pieza mantiene un continuo (unidad de negra) y el tempo de esta unidad es negra=60, que sería un segundo entre cada unidad,haciendo clara referencia al reloj. Y como es una pieza para ser interpretada en vivo esta condición temporal continua hace que el tiempo fluctúe hacia delante y hacia atrás, creando uno onda involuntaria para el intérprete,pero fundamental en la obra.
Otra similitud es la estructura rítmica de los distintos ostinati que se superponen o se articulan a lo largo de la pieza. La obra está estructurada sobre la base de cuatro ciclos completos (105 unidades cada uno) establecidos por el contrapunto entre las regularidades (3-5-7). Estos ciclos rítmicos que guían toda la obra mantienen un bordado sinuoso que se encarna en distintos conjuntos de sonidos. Sobre este ostinati aparecen otros menos complejos porque se estructuran con números pares (2-4-6). Estos pequeños ostinati en contraposición con el otro propicia una textura más compleja y acumulada en los momentos que aparece, pero también es base de secciones melódicas que crean otro plano dentro de la textura y conducen la obra sobre todo en la parte central.
Por lo tanto, la pieza intenta generar un diálogo entre un mecanismo constante (ostinati continuo) en alusión al reloj del poema y los breves ostinati y las melodías en alusión a la voz del poeta. Como bien dice Vitier este poema, junto a ‘‘Treinta años’’, son poemas de aceptación. El aprendizaje del dolor que nos remite a la particular biografía de Manzano es una puerta para acudir a una ‘‘Zone’’ el ritmo del mecanismo en su constante despojo se iguala al dolor.
Algunas consideraciones finales
Al pensar sobre los dos acercamientos a estos pianos, intentando clarificar sus diferencias y similitudes,encuentro un cuerpo general que me permitirá seguir creando obras para otros pianos particularmente dispuestos. Articulando estos dos procesos y mostrándolos a la par dentro de un mismo espacio expositivo; por un lado, la instalación sonora que devele las particularidades del mecanismo completo del piano y por otro, la interpretación en vivo de obras que ordenen desde elementos sonoros comunes una dramaturgia musical.

Cienfuegos, Cuba, 1987 / Compositor y violinista
Actualmente realiza su doctorado en composición musical en la Universidad Católica Argentina. En 2013 culmina sus estudios musicales en la Facultad de Música en la Universidad de las Artes (ISA). Desde los siete años comenzó a estudiar violín y desde su graduación en 2005 en la Escuela Nacional de las Artes (ENA) se ha desempeñado como violinista y profesor en diversas instituciones y organismos musicales en Cuba y Argentina. Ha participado en varios proyectos culturales: exposiciones colectivas de artes plásticas, obras de teatro y danza.